
La nieve rechinaba al comprimirse bajo sus pies, el viento le alborotaba los cabellos, que iluminados por la pálida luna llena, se miraban por completo grises. Su andar no llevaba un paso firme. La noche le había ido envolviendo hasta aquel punto en que le había devorado por completo. Casi consumaba un día entero errando por el bosque, buscando la quietud sin que esta llegara a cobijar su mente. Había olvidado la sensación del frío, pues este ya no se presentaba en su cuerpo; ¿sería que ya no sentía nada? Así parecía, perdía agudeza en los sentidos, se apagaban; estaba en el fondo de una cavidad, mirando desde lejos: tenía la impresión de ocupar un cuerpo ajeno. Su ansiedad se disparó con aquel pensamiento, como si tocase el punto sensible de la herida en su alma. Se llevó la mano a la cabeza, encontró su cabello más abundante de lo que debería; ya no tocaba, sino que introducía el dedo en la llaga. No estaba equivocado, aquella pesadilla no se detenía. Estaba aterrado, jamás se había enfrentado a sucesos tan extraños e inquietantes, nunca había sentido miedo que pudiera comparase con el que sentía ahora.
–Debería estar muerto… pero sigo aquí. ¿Qué soy? ¡¿Quién soy?! –Arpones afilados de confusión pinchaban su memoria, corrompiéndola, cada vez era más difícil encontrar una respuesta. Monstruos informes lo arañaban, perdía la conciencia y comenzaba a moverse involuntariamente, como vegetal andante, hasta que un nuevo golpe de ansiedad lo devolvía a su realidad intranquila y tormentosa. Nada era estable, todo se transformaba.
Había vuelto a ese estado casi vegetal en donde perdía toda voluntad. Por fuera, su cuerpo, sin más movimiento que el de su andar, no daba señal alguna de inquietud; sin embargo, dentro de él se libraba una verdadera lucha entre la lucidez y la desesperación. De pronto, cada ruido que llega a sus oídos es motivo de un sobresalto; como un animal indefenso que se encuentra perdido y rodeado por depredadores. Su intranquilidad se convierte en demencia, un deseo incontrolable de correr se apodera de él. Corre entre los árboles, su pie choca contra el borde de una raíz y cae rodando por una loma; pero no se detiene. Sin una coordinación exacta, trata de incorporarse y seguir huyendo; sus arrebatados movimientos no tienen efecto alguno. Ha caído en una trampa de nieve cuya profundidad rebasa la mitad de su estatura; lo blando del suelo y sus movimientos bruscos convierten su deseo de huir en una tarea imposible. Una ráfaga de viento lo golpea, cristales de hielo, finos como polvo, rasguñan la piel descubierta de su cara; su locura es tal que no puede sentirlo y continúa con su frenesí sin tratar de cubrirse. Con todos los elementos en su contra, sólo consigue revolcarse en el mismo lugar. El silencio del bosque es profanado por un grito de impotencia, su grito se extiende entre los montes, amplificado por la geografía del lugar. Al final, ya no parece provenir de él, su garganta ha dejado de gritar y él continúa escuchándose, pero como si fuera un grito lejano que calla gradualmente.
Corre a toda prisa, no se ha incorporado aún, pero puede moverse con increíble agilidad. El eco de sus dudas hace silencio en su memoria, sepultado de indiferencia, ahogado por el trotar de sus pasos. Lo único que importa es correr, huir, aprovechar que ahora puede hacerlo, aprovechar que la nieve ha desaparecido.
–Corre, corre, corre. Más rápido, inalcanzable, sólo corre… –dice una vocecilla, suave y dulce, como la de un niño. Se le escucha cerca, muy cerca.
Las hierbas, más altas que él, rozan su rostro; puede sentirlo, de nuevo siente. Corre… impulsándose con manos y pies, ¡qué importa cómo! Sólo importa correr. Un aroma en el aire le detiene, se detiene poco a poco; ha dejado de correr… Está en cuclillas, a los pies de un árbol en un nevado bosque… ¡No! En el campo, en cuclillas en medio de la pradera. Mira el cielo azul y despejado, pero mirar la bóveda celeste no es lo que le interesa, pues mira hacia arriba sólo para olfatear mejor entre los pastos y rastrear la fuente de ese aroma.
–Deseo… –dice la vocecilla.
Está desnudo, mira su cuerpo: está completamente desnudo. ¿Cómo llegó ahí? La incongruencia le ataca nuevamente, aquello es cada vez más incomprensible. De vuelta a la inestabilidad, ¡de vuelta a la locura!
–¡Cómo! –exclama al tocar su cabello y sentirle de nuevo más abundante de lo que su corrupta memoria le indicase-, ¿estoy aún fuera de mi cuerpo? –No siente que sea así. Palpa su rostro, le es tan distinto y tan familiar a la vez. No es la forma de un rostro humano, pero siente como si ese hubiera sido su rostro por un largo tiempo. Aleja las manos de su cara: son tan distintas ahora. Sus dedos se han vuelto cortos y gruesos, de color oscuro y muy juntos, con uñas largas y estrechas; sus palmas se han vuelto acojinadas y ásperas; sus pulgares se han reducido hasta casi desaparecer. La parte posterior de sus manos está cubierta por pelo negro; éste se vuelve rojo mientras se aleja de sus muñecas y continúa así por sus brazos; sigue desnudo, pero su cuerpo ahora está completamente cubierto de bello, fino, dócil y abundante; blanco en su pecho y rojo en su espalda, pues ahora su cuello es más flexible y puede mirar por encima de su hombro, el cual se encuentra muy unido a su tórax. Se examina, escudriña en cada parte de él; todo es distinto. Sus piernas se volvieron cortas, sus pies adelgazaron y se alargaron, ¡ahora su talón parecía otro codo! Sus orejas también se alargaron, tomando una forma puntiaguda, ubicándose en una región distinta de su cabeza. Hasta sus genitales habían cambiado: su miembro, que se sentía delgado y óseo, se encontraba dentro de una funda de piel cubierta de bello blanco y adherida a su abdomen por una delgada membrana. Su espalda no terminaba donde comenzaban sus piernas, continuaba en otra proyección, formando una cola cubierta de pelo esponjado. ¿Acaso era victima de una metamorfosis? ¡¿Se había transformado en un animal?!
La desesperación lo invadió de nuevo, esa duda frenética, esa verdad que parece mentir, esa enfermiza intranquilidad… Cosa curiosa, parecía afectar su forma y la de su entorno. Conforme aparecía y se apoderaba de su ser, su cuerpo retomaba un aspecto humano y se trasportaba de la tarde en la pradera a la noche en la montaña nevada. La impresión le dio un curioso respiro de tranquilidad, una tranquilidad bastante reflexiva y alentadora, como si comenzara a descubrir una solución o una explicación. El aroma de antes regresó, entró penetrante en su nariz. Le invadía e inquietaba, subía su adrenalina. La nieve que comenzaba a aparecer se desvaneció de golpe y su cuerpo se cubrió de nuevo por aquel pelaje rojo y blanco, pero él dejaba de ver aquello como un fenómeno aterrador.
–Ese aroma… –dice la voz de infante al tiempo que él escudriña el aire con la nariz-. Estás aquí, cerca, muy cerca… tanto, que con mi olfato casi puedo tocarte.
Embriagado por el aroma y olvidando por completo su transformación junto con las dudas que le acosaban, el muchacho (si es que aún se le puede llamar así) comienza su asecho entre los matorrales, guiado por su olfato. Entre el forraje visualiza una liebre asomándose fuera de su escondite; espera el momento adecuado para atacarle, agazapándose tras unos arbustos. La liebre sale por completo de su madriguera y comienza a alejarse poco a poco de ella. El aroma es intenso, lo inquieta, no puede contenerse más.
–Deseo, deseo, deseo… tu piel entre mis dientes.
Salta sobre ella, la liebre no consigue huir. Paralizada por el miedo, queda en pocos segundos envuelta entre sus garras; no son muy distintos de tamaño. Las fauces de la bestia se cierran, castigando el cuello de la liebre, destrozándolo y penetrándolo con sus colmillos. La sangre de aquella presa baña su cuerpo como una tibia cortina, una buena parte se escurre por su garganta. Toda la adrenalina desatada por su aroma, toda esa excitación, culmina en aquel acto delirante, donde enardecido despedaza el cuerpo de su desafortunada víctima.
–Un sólo ser, nada más. Ven a mis fauces, deja que tu sangre fluya, entrégate…
Las tibias gotas de un líquido desconocido se deslizan por el pecho del muchacho, se hallaba encorvado sobre la fría placa de hielo de una charca congelada. Con las mandíbulas sujetaba una liebre por el cuello, tirando de ella con fuerza, haciendo uso de ambas manos. Se percata de esto con espanto, el sabor de la sangre invade repentinamente su lengua; siente cómo el débil pulso del animal arroja chorros de este líquido a su garganta, llenándola más rápido de lo que podía tragar; una parte considerable se derramaba. Con asco tira lejos el cuerpo, vomitando coágulos del ajeno fluido rojo. Recupera su conciencia con horror, deseando que sus ojos mintieran.
–¡¿Ahora qué?! –Sus manos están bañadas de sangre, trata de limpiarlas frenéticamente en la delgada capa de nieve que cubre el hielo, pero es inútil, continúan manchadas y sucias. Su cuerpo, todo él está bañado en sangre, desnudo y bañado en sangre.
Mira a lo lejos el cadáver de la liebre: lo rodea un charco de color tinto, parte de este comienza a fluir en un delgado río que se mueve con rapidez hasta llegar a donde él se encuentra. Alcanza sus pies y los cubre, lo cubre a él, lo mantiene ahí: sujeto, sin posibilidad de huir. Sus oídos son saturados por un ruido semejante al de los grillos, pero más agudo y prolongado. El cadáver de la liebre se incorpora, erguido sobre sus patas traseras. Está destrozada: su cuello, doblado en varios ángulos casi rectos, mantiene su cabeza colgando con las orejas apuntando al suelo. En sus ojos abiertos se dibuja un iris de color grisáceo que lanza destellos, reflejando la luna; una sonrisa comienza a formarse en su rostro, una expresión bastante familiar para él.
–¡No! ¡Basta ya! –gritó desesperadamente al reconocer dicha mirada; esa que quedase grabada en su mente, cual trauma, desde la noche anterior. La liebre enderezó su cabeza en un movimiento brusco, trozos desgarrados de piel colgaban de su cuello. La sonrisa continúa extendiéndose por su rostro, deformándolo, llenando de pliegues sus mejillas, mostrando hasta sus molares; aquella expresión comenzaba a convertirse en un gesto imposible de reproducir-. ¿Por qué Isaac…? ¿Por qué ha pasado esto? –se dirigía al espectro usando aquel nombre que, al igual que el suyo, se desvanecía poco a poco de su mente con cada segundo de locura que pasaba.
Deseaba olvidarlo, y aunque no fuera así, sucedía, había estado olvidando, su pasado se desvanecía; se quedaba en esa cavidad oscura, mirando desde lejos mientras la luz se apagaba, se desesperaba, intentaba surgir de entre las sombras y entonces lo golpeaba de nuevo, el terror –¡Esto no es real!-, pensaba –¡Esto no puede ser real!-. Su mente era acosada por las imágenes de la noche anterior; cada detalle, cada sonido, cada sensación se encarnaba en su cuerpo con cada imagen: como si lo viviera de nuevo. Un castigo a su curiosidad.
El ruido cesó de repente, todo el horror comenzó a disiparse en la tranquilidad. Su cuerpo aún se estremecía cuando levantó la mirada para comprobar que no había nada: el hielo se encontraba limpio, estaba vestido de nuevo, no había sangre; todo debió ser una alucinación. Aún no despertaba de aquella pesadilla, pues seguía ahí, perdido, sin saber con exactitud lo que sucedía. Tenía que entender, tenía que asimilar aquello por extraño que fuera, no soportaría caer de nuevo en la desesperación, pero tampoco se quedaría en las sombras. Miró al cielo, la luna brillaba en todo su esplendor, bañando de pálida luz aquel témpano de hielo.
–¡¿Qué es lo que soy ahora, Blanca dama de la noche?! ¡¿Qué es lo que debo hacer?! –imploró a la luna extendiendo sus brazos al aire, guiado por un ferviente impulso espiritual.
Una ráfaga de viento, que a lo lejos zumbaba con violencia, llegó hasta donde él; la sintió en su rostro como una caricia, una caricia que le devolviera los sentidos perdidos: el frío hizo presencia en su cuerpo nuevamente, calmando una de sus inquietudes. No sabía exactamente a donde ni que rumbo tomar, pero se dio cuenta de que había algo en él que deseaba guiarle desde el principio, sólo que sus dudas y temores le impedían verlo; fue aquella caricia tranquilizadora la que abrió su mente.
Se recogió los pies, temblando; tenía frío y el brazo izquierdo le escocia bajo unas vendas; sentía de nuevo, estaba feliz por ello. Cerró sus ojos: el calor le recorrió el cuerpo, como si de pronto estuviera cubierto por un tibio pelaje; el frío fue sustituido por una sensación cálida y cómoda. Se encontraba recostado en la hierba, en medio de un gran claro, los insectos nocturnos tocaban para él y la luna iluminaba su cuerpo, velando su sueño.
–Creo que comienzo a entender –dijo para sí, abriendo sus ojos, abandonando aquel trance-, ahora puedo ver; antes estaba ciego y tú… –miró su reflejo en el hielo: un muchacho de cabello blanco le devolvía la mirada, tras él, la luna brillaba inmaculada en las alturas-. Debo volver a casa… por última vez.
No muy lejos se alzaba una pila de rocas, se acercó a ellas para usarlas de refugió contra la ventisca. Busca descansar un poco, un viaje largo le espera. Siente algo en su espalda al recargarse, algo que rodea su pecho, semejante a un fajo. El sueño le invade y no concibe indagar en la identidad del extraño objeto; le cubre, opacando el frío de aquel lugar con el calor de una noche de verano. Un zorro duerme recostado en la hierba, la sinfonía nocturna toca para él, la luna vela su noche y el viento acaricia su rostro.
–Reina del cielo, yo soy tu fiel sirviente… –murmura entre sueños una dulce voz.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



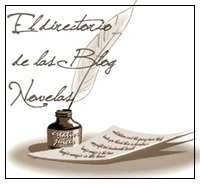



Comentar con Facebook {
Comentar con Otros { 0 }
Publicar un comentario
¿Te ha gustado? Tu opinión es importante. Por favor, compártela. Todos los comentarios son bienvenidos.