
El fuego crepitante de una chimenea iluminaba temblorosamente una enorme sala de techo alto y paredes tapizadas, una habitación antigua pero bien conservada. El espectro de otro siglo permanecía impregnado en cada elemento de aquel lugar.
Se trataba de un estudio: un grupo de estantes y libreros descansaban al fondo, en la parte más oscura de la habitación. De momento no había mayor iluminación que el trémulo resplandor que desprendía la chimenea. Todas las ventanas, altas como el techo, se encontraban cubiertas por gruesas cortinas de terciopelo tinto que llegaban hasta el suelo.
Frente a la chimenea había un sillón, igual de antiguo y ornamentado que el resto de los muebles. Sentado sobre él se hallaba un hombre de edad cercana a los cuarenta. Su vestimenta, aunque elegante, no concordaba tal cual con la imagen retrospectiva de aquel lugar. Su traje era más reciente: pantalón recto de color negro con rayado gris apenas visible, chaleco del mismo estampado, camisa gris (cuyas mangas se encontraban desabotonadas y retraídas hasta los codos) y relucientes zapatos negros; además de una corbata de brillante tela oscura que, aflojada, rodeaba el cuello también desabotonado de su camisa. Este modo de vestir era considerado elegante para su época, pero no alcanzaba el matiz de adornamiento de los muebles que lo rodeaban; sobre todo en aquel momento en que se encontraba desaliñado.
En su mano derecha se paseaba una esfera de cristal oscuro repleta de dibujos, tallados cuidadosamente sobre su superficie. Con el pulgar de su otra mano acariciaba sus labios, mirando hacia la chimenea; no le observaba, pues su mirada era una mirada perdida. Se encontraba absorto en sus pensamientos, tensionado. Este señor, al que me referiré por el momento como el Señor R., no era una persona supersticiosa. Era un crítico empedernido, cazador de la verdad. Lo que se paseaba en su mano derecha podría parecer, a los ojos del observador común, un amuleto; pero no era nada de eso. Se trataba de una herramienta de trabajo. En aquel instante se hallaba sumergido en un penoso dilema, no creía en fantasmas, nada semejante a lo tradicionalmente hallado en los cuentos; sin embargo, una trágica serie de fenómenos recientes habían comenzado a revolver su criterio, hasta entonces firme e inquisitivo, sobre dicho concepto.
Aquella madrugada sintió un terrible espasmo mientras dormía. No pudo conciliar nuevamente el sueño. La inquietud lo dominó, comenzó a buscar el origen de aquello, tomó sus herramientas, se sentó en su mueble y escuchó. Como el residuo fosforescente de un deslumbrante resplandor permanecía, a cientos de kilómetros de su residencia, la marca de lo acontecido. Una señal encandilada, que como mucho, nos dice con su persistencia que su origen estuvo ahí. No obstante, algo más era distinto, algo en aquel paramo hacía falta; una luz apagada en el firmamento. Aquella mañana, una de las tantas personas que se encontraban bajo el ojo de su organización, había muerto.
La cosa no paraba ahí, detrás de su muerte había un intrigante enigma. La causa del incidente no era clara y tenía razones para dudar de lo informado. Sumido en la angustia y la desesperación, continuaba observando aquella señal encandilada en la lejanía, esperando dar con la respuesta al misterio, esperando encontrar alguna nueva noticia alentadora. Lo que encontró fue aún más desconcertante. Sólo dudaba de la causa, no de la muerte. La luz, antes extinta, parecía reaparecer mientras observaba; débil, intermitente, a intervalos irregulares. El Señor R. no creía en fantasmas, sin embargo, se enfrentaba a uno.
–De alguna forma continúas ahí.
Mientras vacilaba con la presencia de la víctima, la extraña señal que le despertase aquella mañana comenzaba a desvanecerse. Había perdido su interés en ella, podría significar algo importante, pero mientras no le brindase más información sobre la actual condición del “desaparecido”, no hacía más que estorbarle. Según juzgaba, se encontraba demasiado distante de su objetivo como para relacionarse de forma directa con él, pero no lo suficiente como para descartar la extraña coincidencia. Se trataba de un rechazo práctico, la situación exigía tomar acciones objetivas.
Debía encontrar pronto la verdad, más que cualquier pérdida material o económica, le preocupaba perder su vida, o quizás aún peor, su alma. Si existía algo parecido al alma según la describen las tradiciones religiosas, definitivamente se encontraba en juego; una parte de él lo temía. Los fantasmas podrían ser algo irreal, un cuento, supersticiones; pero el espíritu, el yo, era algo que se encontraba en cada uno, debía protegerse. Para él, quizá ya era demasiado tarde.
Dejó la esfera en una mesita junto al sillón. Se inclinó hacia delante y, apoyando los codos sobre sus rodillas, recargó su frente entre sus palmas, masajeándose las sienes. Estaba exhausto, cerró los ojos. Un ruido tras él le hizo entender que su peor presentimiento se volvía realidad. Pasos, pasos largos, lentos y elegantes, un par de piernas que sólo se apoyaban sobre sus puntas.
Los pasos llegaron hasta él, deteniéndose junto al sillón, del lado opuesto a donde se encontraba la mesita con la esfera. El peso de una mano cayó sobre su hombro y una gélida sensación recorrió sus entrañas.
–Sabes por qué he venido, ¿no es así, viajero? –preguntó una voz asexuada, suave y dulce; por una parte femenina y casi seductora; pero a la vez profunda y poderosa, como una voz varonil. Arrastraba las palabras, estremeciendo al Señor R. con cada una de ellas. Miró hacia su hombro: una mano blanca, de sólo cuatro dedos largos, dotados de uñas lilas ligeramente puntiagudas, se encontraba sobre él. En el dedo equivalente a nuestro dedo anular centellaba un anillo plateado con la temblorosa luz del fuego.
–Lo supongo –contestó nerviosamente. Hizo una pausa reflexiva, cubriéndose el rostro con las palmas. Dio un suspiro y continuó-. Una enorme culpa me hiere. Lamento haber fallado, no entiendo cómo ha podido ocurrir… yo… –se detuvo, de alguna forma aquel se lo indicaba, afectivamente.
–Calma –le dijo al oído-, su luz permanece.
Aquellas palabras le aliviaron de un gran peso. La voz tranquilizadora, que antes le pareciera inquisitiva, continuó:
–No he venido a reprocharte la muerte de Morrison, comprendo perfectamente la situación. Además, nada se ha perdido. Lo que ha pasado escapa tanto a tu comprensión como a la mía, pero es un misterio que habremos de resolver juntos.
Mucho más tranquilo, el Señor R. se recargó en su asiento, que de pronto parecía más cómodo y reconfortante que nunca.
–Ya he enviado a alguien al lugar. Su nombre es Denis Hudson. Se inició recientemente, pero ha avanzado a pasos agigantados. Aunque trabaje para la policía confío plenamente en él, tiene grandes cualidades; lo llegaría a considerar de mis mejores hombres pese al poco tiempo que nos ha brindado su apoyo.
Mientras hablaba, el Señor R. no dirigía la vista hacia su escucha. No acostumbraba hacerlo, no con aquel. Era desagradable mirarle a los ojos, pocas cosas se comparaban con aquella sensación. De cualquier forma, el rostro de aquel permanecía mirándolo todo el tiempo; un par de ojos azules, de gran profundidad; quien los mirase directamente no conseguiría ocultar ningun secreto, pues esa profunda mirada azul parecía cavar en lo más recóndito de la conciencia, probar el temple y leer el alma de aquellos a los que va dirigida.
–Me agrada ver tu interés en el caso, pero lo que me ha traído aquí, como ya te he dicho, no es la muerte del muchacho. Sé que tú tampoco te encuentras aquí sólo por eso. –Rodeaba el asiento mientras hablaba-. En el fondo, hay algo más que te quita el sueño… una mera sospecha acaso.
El Señor R. miraba la mesita con la esfera que antes se paseara en su mano, en la cara iluminada por la chimenea se reflejaban las flamas, en la cara oscura se había asomado un severo rostro.
–Sé dónde se encuentra, pero no es más que un borroso espectro en la lejanía. Lo sentí, lo sentí antes del amanecer, pude percibirlo… pero es tan difícil encontrarla, no puedo asegurar nada, es tan… diferente.
–¡Y que sea diferente la vuelve especial! ¡Y que sea especial la vuelve importante! –Reprendió aquel con un tono elevado de voz-, creo que entiendes perfectamente eso, viajero.
–Hudson se hará cargo en cuanto termine con el asunto de Morrison, le enviaré ayuda si es necesario…
–Pero no sabes exactamente donde se encuentra –cortó con severidad el ser de piel blanca-, de hecho, no estás seguro de lo que me afirmas, por eso tu enviado no tiene indicaciones para buscarla en cualquier momento ¿no es cierto?
–Creí prioritario lo de Morrison e hice partir a Hudson cuanto antes…
–Confiaré en tu juicio, pues confío en que entiendes lo importante que es que la chica no corra con la misma suerte que el muchacho, dudo que de ser así la cosa pudiera tener alguna solución. Adolf –el hombre se estremeció, otra gélida sensación atravesó sus entrañas; aquel pocas veces lo llamaba por su nombre-, te estimo demasiado como para perderte; has sabido cumplir mis demandas y has cuidado bien de mis intereses, te estimo cual hijo, pero créeme cuando te digo que ni a mi propio hijo le perdonaría una falla como sería esa. ¡Una traición tal a mi confianza! –Se tocó el pecho mientras exclamaba esto, como si la simple idea le causara un gran dolor-. No me falles Adolf, en el pasado ya otros me han fallado; hoy duermen en el abismo.
El ente de piel pálida se dio la vuelta y se perdió entre las sombras de la habitación. Cuando sus pasos callaron, el hombre tomó de la mesita la esfera de cristal y la paseó en su mano nuevamente, mirando el fuego. Dejó la esfera, era inútil: todo continuaba tan incierto como antes, no le quedaba más que esperar. Sobre la chimenea, el retrato pintado de un anciano con gafas le observaba; en el pie del marco, en una pequeña placa dorada, podía leerse:
«Jeremías Rockwood
1899-1976.»
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



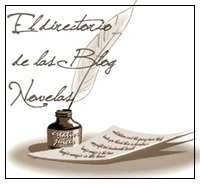



Comentar con Facebook {
Comentar con Otros { 0 }
Publicar un comentario
¿Te ha gustado? Tu opinión es importante. Por favor, compártela. Todos los comentarios son bienvenidos.