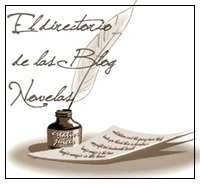–¡Se bienvenido viajero a este altar de leyendas! ¿Escuchaste alguna vez la melodía que cantan los demonios de la noche? Se testigo nuevamente, recuéstate, escucha y admira:
»Un joven zorro descansa tendido en la hierba, observa fascinado el cielo nocturno. Permanece atento a los ruidos de las sombras; la muerte asecha desde cualquier rincón, ignorar el mínimo rumor es un error que puede pagarse caro.
»“Escucha, hijo del bosque, cómo la noche canta a la vida –susurra el viento al oído del zorro-. Mira la luna danzando en el cielo, envuelta en grises nubes, suaves, como finas sedas cubriendo la desnudez de una dama. La dama de la noche, hijo del bosque, baila para ti al compás de esta sinfonía nocturna; escucha y admira”.
»Cautivado por aquella belleza, el zorro olvida sus precauciones. Se deja embriagar por el encanto de la luna, saboreando aquella sinfonía. Cientos de demonios se esconden entre la maleza, coordinando un ritmo interminable, el vals que acompasa el romance entre la luna y la oscuridad. El cuerpo del zorro es bañado por la pálida luz del astro que deseaba ser madre, seducido, comienza a cantarle, acompañando su coro.
»“¿Qué tan fiel eres a tu dios? –Tienta la voz del viento-. ¿Qué tan lejos irías buscando complacerme?”. “Tan lejos como fuese necesario” Afirma el zorro, dominado por aquel cantar. “¿Llegarías allá, donde la vida surgió? –Cuestiona la voz con severidad-. Bajo el Gran Árbol se oculta un secreto codiciado por dioses, el tiempo de buscar su protección ha llegado. ¡Mi dulce lego! ¿Defenderías eso que te fue otorgado, de las sucias manos de los que del cielo bajaron?”. “¡Reina del cielo, yo soy tu fiel sirviente!” Exclama aullando a la luna.
»“¡Mira tu sombra, hijo del bosque! Mira cómo morirás, siente el paraíso impregnando tu piel, percibe la muerte, sueña con ella. Duerme por ahora acurrucado en mi seno; al despertar, el viaje que ahora has jurado recorrer, comenzará” Dichas palabras hacen vibrar la tierra para penetrar después en el cuerpo del zorro. Cae en un plácido sueño, su muerte le es revelada.
»El sol se eleva en el horizonte. Vagando al amanecer, un cazador se encuentra con el zorro, saltando dichoso en la pradera. “Una vez que pruebas la gloria no desearás otra cosa más que regresar a ella”. El hombre mira con codicia la roja piel del animal, la desea para sí; su deseo lo conduce a darle muerte sólo para apoderarse de aquella parte de su cuerpo. El cadáver del zorro se pudre entre los desperdicios del cazador, mientras que su piel cuelga de la pared, siendo un trofeo más entre aquellos que adornan sus muros. Su suerte estaba echada y él listo para sufrirla; su alma descansa en el seno de la luna, cobijado por la noche eterna.
»El viaje debe continuar. Se alza y cae, una lluvia de plomo sobre el rey del bosque marcará el inicio de una nueva era, la noche previa al alba. Se acerca la hora para despertar, seis años han pasado desde aquella visita de extraños. Seis, siempre seis.
»Amanece en la montaña; sangre, más de una docena de lobos yacen en la nieve, muertos por otro cazador, un frenético cazador al cual las leyes de los hombres tratan de retener. Buscaba un pretexto para hacerse de la ayuda del pueblo y darles muerte. Un joven fue encontrado hecho pedazos en medio del bosque, su madre pena; tal acción fue atribuida a las bestias que ahí habitan, las cuales, pagaron por una falta que no cometieron. La mujer cuya voz hace eco entre los árboles llora sangre una vez más; pero hasta esas lágrimas estaban contadas.
»Su luz permanece, latente con el ritmo de dos corazones distintos. Zorro del sueño, la noche ha quedado atrás. Un resplandor en la lejanía marca el nuevo camino, pon tu pie sobre la tierra del tenaz, el señor cornudo ya descansa bajo las hojas de los tiempos, esperando la redención. Deja atrás el lastre y ve más allá, con una nueva visión. El viaje debe continuar.
»“¿Hasta dónde eres capaz de llegar mi fiel sirviente?” Cuestiona para sí la voz del viento, esta desconoce que su fiel sirviente no se ha librado aún de un huésped que le acompaña en su viaje, en busca del gran árbol.

Un ser alto con el rostro cubierto, de manos delgadas y piel blanca, sosteniendo un bulto entre sus brazos; la lúgubre imagen de un pueblo alrededor de una lápida negra; unas manos viejas encerrando una piedra: estas visiones sacudían la mente de Marlene entre lapsos de total oscuridad, mientras el rumor de unos lamentos llegaba a sus oídos. Se encontraba en una habitación estrecha y completamente oscura, recogida en un rincón. Había perdido la noción del tiempo que llevaba ahí, atrapada en aquel lugar desconocido, semejante a una caverna negra y sofocada. No recordaba el momento o la forma en como entró, cómo si aquel siempre hubiera sido su sitio. Sin atreverse a explorar el lugar, ni siquiera en busca de una salida, permanecía inmóvil, totalmente desconcertada por las imágenes que golpeaban su mente una y otra vez, y aquella voz quejumbrosa que sonaba sorda y cercana en el ahogado espacio en que se hallaba.
–Hice algo de lo que espero no arrepentirme… –el rumor era como la voz de una anciana, rechinante, trabajosa. Era imposible seguir lo que decía, cortaba y repetía las oraciones como si fuera una grabación fuera de control-, caímos en la oscuridad… la historia está por repetirse –apareció un grito desgarrador, acelerándolo todo, llevando sus oídos al límite; era tan ensordecedor, que opacaba los inacabables lamentos de la anciana; las imágenes cambiaban tan rápido, que la oscuridad se había transformado en una niebla gris e indefinida. Además del terror que infringía en Marlene, aquello le producía un extraño dolor que recorría todo su cuerpo; un dolor sutil, pero molesto. El grito cesó, dejando escuchar sólo la última parte de una frase y el eco que dejaba- …ídolos que sólo desean beber mi sangre derramada sobre su piel…
La calma que precedió al eco detonó el dolor en el cuerpo de la chica, aumentando repentinamente, como si cada nervio en él fuera al mismo tiempo estimulado por una aguja que se enterrase hasta el ojal. Duró sólo una fracción de segundo, pero bastó para despertar a Marlene de su profundo sueño.
Estaba en su habitación, aparentemente a salvo de cualquier peligro. Por algún motivo que no podía recordar, se hallaba recostada en la alfombra, bajo la ventana. El frío congeló las esquinas de los cristales, el hielo dificultaba ver a través de ella. Afuera, la nieve llegaba ya a las rodillas y el sol apenas se filtraba entre las densas nubes; el clima tenía a los habitantes del lugar completamente alarmados. Aquel pueblo era Grayhills, una comarca campestre situada en el corazón de la cordillera oeste de la Gran Republica del Norte.
Miró su despertador, la corriente eléctrica debió cortarse mientras dormía: el reloj marcaba una hora cercana y posterior al medio día. Por la luz de la ventana entendía que era tarde, pero definitivamente no tanto. Alguien tocó a su puerta:
–Marlee, querida, se te hace tarde. No sonaron las alarmas, pero el transporte debe estar por llegar –era su madre, apresurándola para ir a la escuela.
–Ya voy mamá –respondió la muchacha con desgano mientras se quitaba el pijama para vestirse apropiadamente. ¡Qué desgracia! Seguro que tenía apenas el tiempo justo. La energía eléctrica había dado problemas los últimos días, quizá debido al mal temporal: era evidente que el pueblo no contaba con la infraestructura necesaria para soportar aquel especialmente frío invierno.
Minutos más tarde bajaba las escaleras, casi lista para marcharse. Cruzó el recibidor y entró en la cocina cargando su bolso de escuela. Vestía unos estrechos pantalones de mezclilla oscura y una blusa negra estampada con el logotipo de su banda de rock favorito, llevaba encima un holgado suéter de tejido rojo y calzaba unas botas para la nieve de color café con verde opaco. El pelo lo traía corto, los mechones de su frente apenas le tocaban la nariz; así le gustaba a ella, incluso más corto, aunque sólo pudiera verlo al mirarse en un espejo. Detestaba su cabello: era oscuro y desordenado, ni lacio, ni crespo, una mata de filamentos caprichosos que crecían en su cabeza. Aquel gusto de ropa y su uso del cabello habían disfrazado su género en repetidas ocasiones; si en aquel mismo instante deseara hacerse pasar por un chico, sólo el suéter la delataría, pues su entramado era a simple vista femenino. En contraste con su aspecto anárquico, Marlene no era una niña revoltosa, aunque los últimos sucesos no dieran fe de ello; más bien se trataba de una persona seria e introvertida, casi tímida. Le costaba bastante trabajo socializar, aspecto de ella que se veía acentuado con la reciente mudanza al pueblo, donde realmente no conocía nada ni a nadie.
Buscó a su madre recorriendo la cocina con la vista; no estaba ahí. No era muy grande, pero tenía lo necesario para llamarse cocina. Sobre la mesita redonda del centro encontró servido su desayuno, además de un refrigerio para llevar y algunas monedas. Se guardó las monedas para luego sentarse a comer aquello, que consistía en huevos, pan y tocino. Después de que Marlene viera el segundero del reloj completar algunas vueltas, entró su madre, cargando ropa en un cesto.
–¡Marlee! Date prisa, el autobús no debe tardar.
La chica siguió comiendo sin mostrar apuro por ello, le preocupaba más el recado que debió entregarle desde hace un par de días; se acercaba lo inevitable. Miraba su plato con cierto desagrado, le repugnaba el tocino, casi tanto como lo que estaba a punto de hacer. Se escuchó el ruido de un vehículo grande estacionándose en las afueras de su casa; Marlene se levantó de la silla a prisa, tomó su bolsa e introdujo su refrigerio en ella con una mano, mientras que con la otra, extrajo de entre los libros un pequeño papel. Entró al cuarto de lavado (que se encontraba junto a la cocina) donde su madre embutía la ropa en la máquina.
–Toma, es para ti –dijo secamente, alargándole el papel; la mujer lo tomó y le dio una rápida leída, pero antes de que pudiera decir palabra alguna, su hija se había marchado.
Se asomó al recibidor, la puerta había quedado entreabierta y el perchero se balanceaba un poco. Se acercó a cerrar la puerta y a lo lejos vio a Marlene encimándose un impermeable al mismo tiempo que abordaba un camión amarillo, seguida por otros cuatro adolescentes que vivían en casas vecinas. Regresó a la cocina, la chica había dejado su tocino intacto.
–¡Esta niña! –Exclamó con fastidio; luego extendió el papel y leyó con detenimiento:
Escuela secundaria Grayhills 14/01/11
Estimada Señora Leafbrown:
Me dirijo a usted por este medio para informarle que hoy, su hija, Marlene Leafbrown, fue amonestada nuevamente al encontrársele riñendo en los pasillos de la escuela. Si existiera una reincidencia, se procederá a tomar las medidas correctivas estipuladas en el reglamento. Dada la aún ausente respuesta a mi primer recado, me veo en la necesidad de solicitar su presencia para corroborar que se encuentra al tanto de los hechos y que está de acuerdo con las correcciones aplicables. La espero en mi despacho el próximo lunes (17 de enero), a partir de las 13:30 horas. Si necesita cambiar la hora de la cita, infórmeme por teléfono, preciso comprobar que ha recibido este mensaje.
Atentamente: Dra. Martha Grant
Subdirección Académica.
Terminó con un suspiro. –¿Hasta cuándo?-, se preguntó mientras limpiaba la cocina. Era su único día libre en la semana y tendría que emplearlo para ir a la escuela de su hija a tratar problemas. Aquello le producía más fastidio que angustia, no porque menospreciara la situación, sino porque se encontraba realmente cansada. Había sufrido bastante los meses anteriores a su llegada a Grayhills, noches enteras sin dormir, abrumada por la ansiedad de no tener un empleo que le permitiera mantener a su familia como merecía y el miedo a un futuro incierto. Fueron años los que pasó en silencio junto a su marido, limitándose a ser lo que él le permitía ser; y una vez muerto, ella, resguardada como estaba en su perpetuo papel de ama de casa, quedó a la deriva de la vida, desempleada y con dos hijas a quienes sacar de las tinieblas a las que su decadente matrimonio había llevado.
Daniel Leafbrown era un abogado, dueño por sucesión de un buffet jurídico, e influyente en los círculos de su profesión; un hombre exitoso, pero un esposo falto de afecto. No siempre fue así. Se transformó en un bebedor, frecuente a despilfarrar grandes cantidades de dinero en borracheras finas y fiestas excéntricas. Criado en una familia a la que no le faltó nada, no existió para él la humildad; creyendo que el dinero podía comprarlo todo, iba por la vida extorsionando su destino y el de quienes le rodeaban; pero el destino es ineludible. La última vez que la señora Leafbrown lo vio con vida, estaba hecho un asco: apestaba a alcohol y sangre, aparentemente había tenido una mala noche en su bar de preferencia, regresaba a casa con la cara mullida y la ropa hecha jirones, furioso como jamás se presentara ante su mujer. Después de discutir con ella, salió de su casa nuevamente, desbordándose de rabia; nada pudo detenerlo. Horas más tarde, una llamada telefónica notificó a la señora Leafbrown de su deceso: un accidente automovilístico le quitó la vida, dejando desamparada a su familia.
Aunque la idea del divorció frecuentaba la mente de Edelmira en los últimos años de su matrimonio, se mantuvo resignada junto a su esposo, convencida de que no podría lograr nada mejor y que de todas formas merecía esa vida; la razón de dicho pensamiento no era tan infundada como el lector podrá creer.
Tuvo a su hija mayor, Sara, casi tres años antes de casarse; para cuando finalmente lo hizo, Marlene se gestaba ya en su vientre. Nunca logró simpatizar con la familia de su esposo y, tras su muerte, no obtuvo de ellos ni la compasión. Fríos como eran, no pensaron dos veces antes de tomar lo que les correspondía y largarse para nunca volver, pues muchos de los bienes del señor Leafbrown les fueron devueltos mediante su testamento; era su tradición impedir que la firma familiar cayera en manos de un apellido ajeno. Diestros en las cuestiones legales, se las arreglaron para dejarle poco más de lo necesario para saldar sus deudas y liquidar los costos del accidente, no porque tuvieran piedad de ella, sino porque lo contrario habría despertado injurias.
Concluido el conflicto y con la intención de cortar lazos con su pasado, la ya viuda de Leafbrown decidió vender la casa que su marido le heredó (una de las pocas cosas que sus cuñados no pudieron tocar), luego rentó un pequeño y económico departamento en el centro de la ciudad en que vivían, mudándose a él junto con sus hijas. Encontró trabajo como mesera en una cafetería del barrio, la paga era poca, pero le ayudó a no menguar sus ahorros; para ella era una condición temporal. Un día entre los días de su angustia, sucedió un milagro. Al café en que trabajaba llegó por casualidad un viejo amigo de la escuela, tras una cálida plática en la que Edelmira le puso al tanto de su vida sin caer en la indiscreción, el hombre le hizo un ofrecimiento que definiría su futuro y la llevaría a su actual realidad. Había estado manteniendo una pequeña compañía de limpieza industrial que laboraba en un alejado pueblo en las montañas, le iba de maravilla y comenzaba a crecer el negocio. Tenía una bacante para secretaria y le pedía de favor que ocupara el puesto; no sería un trabajo complicado, aprendería sobre la marcha. Era una oportunidad perfecta para olvidar su abrupta vida anterior y comenzar una nueva, en un lugar más tranquilo. Aunque no fue de inmediato, terminó aceptando aquella propuesta; seis meses después de muerto su marido, se encontraba ya viviendo en un lugar distinto, con un trabajo envidiable y una casa mantenida sólo por ella.
Pareciera el desenlace alegre de una tragedia, cualquiera pronosticaría una vida en adelante plena para Edelmira y sus hijas; pero Marlene se convertía en la paradoja de ese desenlace alegre. Al contrario de su hermana mayor, Marlene Leafbrown se volvía más miserable con cada segundo que pasaba en aquel lugar. Aunque no expresaba sus sentimientos con facilidad, su madre podía notar en ella ciertas actitudes de nostalgia y depresión. Edelmira tenía la esperanza de que el comportamiento de su hija fuera sólo un desorden temporal, causado por el ajetreo de los últimos meses. Sin embargo, pasaban semanas y el estado de la niña no presentaba ninguna mejora. La notica que recibía aquel día era la gota que derramaba el vaso, no podía esperar que aquello lo compusiera el tiempo, tenía que actuar pronto. Desafortunadamente la comunicación con su hija nunca había sido su fuerte, como ya se ha dicho, Marlene no era una chica comunicativa. Era su costumbre pasar horas encerrada en su habitación, sin dar más señal de vida que el sonido de su música o el rasgar del lápiz sobre el papel, pues era una hábil dibujante. No buscaba la atención de nadie y, a menos que fuera absolutamente necesario, no pedía ayuda para nada. Había días en que sólo se la veía durante las horas de comida.
Los conflictos maritales y económicos de la señora Leafbrown engrosaron esa brecha comunicativa, al punto de que en aquel instante, Marlene era toda una incógnita para su madre. Cada vez se volvía más difícil iniciar una conversación. La chica se había vuelto tan independiente al mundo que le rodeaba, tan externa a él, que parecía pertenecer a su propio universo: un universo dibujado por ella, en el que habitaba encerrada, prisionera; siendo su alimento y sustento físico, pues este mundo se convertía en un monstruo que le dominaba. Edelmira se estremecía ante ese pensamiento. Su hija era cada vez más lejana, como una prenda que se pierde en las profundidades de un lago, o del océano sin fondo: lentamente se hunde y su visión se desvanece, sin que pueda ser recuperada.
Al menos había un medio por el cual Marlene exteriorizaba sus sentimientos: sus dibujos. Una buena parte de la información que Edelmira podía rescatar de su hija, la comprendía a través de estos. Por desgracia, sus últimos trabajos no ayudaban mucho. Se había estancado, dibujando siempre lo mismo, de forma casi obsesiva: una hermosa playa llena de vegetación. Antes de mudarse a Grayhills, vivían en Esperanza, una ciudad costera del oeste bañada por las cálidas aguas del Pacífico. Alguna vez debió ser todo un paraíso, no cabía duda, pero, tratándose de naturaleza, ellos no conocieron más que el ocaso de la región. La excesiva explotación turística había hecho de aquel lugar una sobrepoblada selva de hoteles lujosos y centros nocturnos, lejano a ser el virgen edén ilustrado por la chica. Era por ello que Edelmira descartaba la posibilidad de que su actitud y empeoramiento se debiera a la mudanza. No obstante, aquel paraíso en sus dibujos guardaba la clave, y ese era precisamente el enigma de Marlene.
Terminaba de lavar la ropa cuando bajó Sara, la mayor, para acompañarla en el desayuno. Había concluido la preparatoria y su graduación tuvo lugar poco antes de la tragedia. Tenía dieciocho, la mayoría de edad según la ley de su país, cualquiera la consideraría lista para emprender el vuelo hacia la universidad y hacia un futuro independiente. En realidad no era capaz de abandonar a su madre y a su hermana en aquella situación; dado que el pueblo no disponía de una universidad pública, no le quedaba más opción que posponer sus estudios profesionales; ya llegarían mejores días. De momento trabajaba en un humilde restaurante campestre, era asistente de cocina durante toda la tarde y parte de la noche; ayudaba a su madre con los gastos y ahorraba al mismo tiempo. Libre de grandes preocupaciones, llevaba una vida tranquila.
Sara era en muchos aspectos distinta a su hermana, su atuendo, por ejemplo, tenía más color y movimiento. Compartían el mismo tono de cabello, pero no el corte: ella lo llevaba largo y ondulado de forma natural, igual que su madre. Y qué decir de sus ojos: los de ella eran de color verde oscuro, mientras que los de Marlene reflejaban un raro tono de marrón: un rojo cobrizo, idéntico al de su padre, gen característico y orgullo de los Leafbrown. Daniel nunca asumió la paternidad de Sara, no siendo igual con la de Marlene, pues aunque nunca la rechazó ni por un instante, habría sido indudable por el color tan inusual que compartían sus ojos.
Marlene se encontraba a bordo del autobús escolar, ocho calles después de haber dejado su casa. El vehículo se detuvo de nuevo; era la penúltima parada de la ruta. Esta vez sólo abordaron dos alumnos más, una niña de sexto grado y un chico del mismo grado de Marlene. El segundo le comunicó al chofer que los otros dos estudiantes que tomaban el autobús en aquel lugar se encontraban con fiebre y que no asistirían a clases, por lo que podía partir ya. El autobús comenzó a andar.
–Disculpa, ¿puedo sentarme aquí? –preguntó el muchacho dirigiéndose a Marlene, señalando el asiento vacío a su lado. A pesar de su cortesía, la chica no devolvió respuesta alguna; se encontraba absorta en sus pensamientos, con la cabeza recargada en la ventana, recordando los detalles de su sueño. El muchacho interpretó aquella indiferencia como un «Has lo que quieras» y se sentó de todas formas.
Marlene se había quedado observando la nieve caer y acumularse en los montones que ya cubrían el suelo, y era ahí hacia donde dirigía su vista. Luego de que el autobús terminara su última parada, el muchacho a su lado no pudo resistir el deseo de captar su atención:
–Debe ser por el calentamiento del globo –dijo a Marlene, pensando que se cuestionaba el porqué de tanta nieve.
–¿Disculpa? –preguntó ella, que hasta entonces reparó en su presencia y no entendió la razón de su comentario.
–Mi padre –comenzó a explicar-, dice que este clima se lo debemos al calentamiento global. La contaminación que producimos hace que los rayos sola…
–Conozco de esas cosas –Cortó fríamente, para después volver la vista al cristal. La cabeza le daba vueltas y aquello no le parecía tan importante como para regalarle su atención.
Después de una silenciosa pausa, el muchacho reanudó sus intentos de romper el hielo, haciendo caso omiso de la anterior reacción de Marlene y tratando con algo distinto.
–Me llamo Peter, Peter Mason –se presentó, juzgando que era lo más adecuado para iniciar la conversación-. Puedes llamarme Pete, si gustas –añadió, esforzándose por expresar confianza ante la fría actitud de la chica.
Marlene, harta por la constante interrupción de su meditar, le clavó una mirada firme y molesta, tratando de hacerle entender que no buscaba ser parte de ninguna especie de amena plática. El muchacho se hizo chiquito en su asiento, temiendo que su rostro, o cualquier otra parte de su cuerpo, se convirtieran en víctimas de una acción hostil. La chica pudo escuchar claramente la acusadora voz de su madre en su conciencia: –¡Ya vez Marlee! Por eso no tienes amigos.
Tratando de corregir su comportamiento, con el principal propósito de callar aquella voz, correspondió a la presentación: –Mi nombre es Marlene Leafbrown –Aquello salió tan forzado y con tal molestia, que hubiera parecido más amistoso no haberlo hecho. Por otro lado, consiguió lo que quería: Peter guardó silencio el resto del viaje (que ya no fue tanto) permitiéndole cavilar sin distracciones; aunque esta vez hubiera preferido ser interrumpida, pues sólo quedaban pensamientos de reproche hacia su incapacidad para agradarle a las personas.
El aprovechamiento escolar de Marlene era regular, todo lo que su personalidad aislada le permitía. Aquel día transcurría sin mayor novedad. Cuando llegó la hora del receso salió al jardín, donde algunos chicos de grados menores se divertían arrojándose nieve mutuamente. Decidió salir, pues el desorden afuera no se comparaba en lo mínimo con el desorden que había dentro de la escuela, donde la mayoría del alumnado se aglomeraba en los pasillos tibios y el comedor. Se había sentado en una banca de piedra, estaba algo fría, pero no hubo mejor opción; de suerte que no se hallaba cubierta de nieve, algún intendente la habría despejado. Marlene pasó ahí sentada todo el receso, tenía más razones para no estar dentro además del bullicio estudiantil, y estas razones tenían un nombre: Helga Erickson. Helga era una abusiva, le bastó a Marlene el poco tiempo que tenía en la escuela para saberlo. Desde su primera semana de clases acudió a ella exigiendo su «Impuesto». Se dedicaba a molestar y despojar de sus bienes a gran cantidad de alumnos; si estos se negaban, ella y su grupito de niñas rudas les hacían «entrar en razón». Todas eran de enormes proporciones y de un comportamiento nada femenil. Sus principales blancos eran los estudiantes nuevos (como Marlene, a quien ya habían atacado dos veces) y los de grados bajos en general. Estas criaturas rapaces merodeaban principalmente en los pasillos, rara vez visitaban el exterior y mucho menos lo harían ahora que la mayoría del alumnado se encontraba dentro: era mucha carne que devorar para Helga y su manada de leonas gordas. Aunque su platillo favorito se encontraba afuera jugando en la nieve, si las bestias terminaban aburriéndose en su antro, Marlene podría encontrarse con problemas.
Por fortuna, Helga pareció ignorar aquello durante el resto del receso, pues Marlene disfrutó de él sin encontrarse con su más reciente némesis. Esto no la dejó libre de sorpresas: casi al finalizar, dio un brinco en su asiento al presenciar una extraña visión. Un raro animal, dotado de múltiples y alargadas patas, se movía entre la nieve en dirección hacia ella. Era un animal con concha (o una concha con patas), semejante a un cangrejo ermitaño, el más grande y raro que había visto hasta entonces. Un estero desembocaba en la playa cerca de su antigua vivienda, estaba acostumbrada a ver a los pequeños especímenes de crustáceos que vivían en su jardín y que algunas veces se escondían bajo su cama o en los armarios. El caparazón de este era apenas más grande que su puño, pero junto con sus patas tendría una longitud mayor a treinta centímetros de punta a punta. Era de concha en forma de caracol y tenía algunas espinas en ella. Un par de enormes antenas iban palpando todo a su paso, su escalofriante imagen comenzaba a perturbar a la muchacha. Marlene arrojó un puñado de nieve a la criatura, movida por el pánico y la esperanza de que con ello el animal cambiara de rumbo, pues hasta entonces se movía en invariable dirección hacia sus pies. Aquel proyectil sólo consiguió que la extraña criatura se escondiera dentro de su concha y se quedara inmóvil en el lugar del impacto; era realmente increíble que aquellas enormes patas cupieran en su interior.
–¡Vaya cosa! Sí que es raro encontrarse con uno de esos por estos rumbos –exclamó Peter, que estaba de pie junto a Marlene y que había llegado casi desde que apareció el cangrejo sin que ella reparara en su presencia.
–Pero hay un lago cerca de aquí, pudo salir de ahí –disintió la muchacha, segura de que la criatura provenía de ese lugar.
–Lo dudo, nunca antes había visto uno igual… ni siquiera en verano.
Marlene no dejaba de observar el caracol, esperando captar nuevos indicios de movimiento; pero el animal no dio más señales de vida mientras los muchachos permanecieron ahí, discutiendo su procedencia. La chica fue la primera en levantarse al sonar el timbre que anunciaba el final del receso. Ambos se dirigieron juntos a clases, pues compartían el mismo grupo en la próxima materia: Biología. Marlene había visto a Peter en aquella clase en otras ocasiones, no era del todo un extraño para ella. Se alegraba de no haber arruinado las amistosas intenciones del muchacho con su comportamiento en el autobús. Las personas, en general, desistían casi instantáneamente al toparse con la córtate actitud que solía mostrar, fuera porque no estaba acostumbrada a tratar con las personas, fuera que las personas no estaban acostumbradas a gente como ella. Peter era distinto, deseaba captar su atención a como diera lugar, siempre con la misma energía y entusiasmo. Durante el camino hacia el aula, Marlene se limitó a escuchar y asentir con la cabeza, tratando de corresponder ante aquel sincero interés. Lo cierto es que Peter sentía una fuerte curiosidad por ella, la chica callada y misteriosa, de cabello corto y ojos rojizos.
Habían transcurrido las horas, Marlene miraba el reloj de la pared: daba la una en punto; en media hora su madre tendría que presentarse en la escuela para enterarse de los enfrentamientos que tuvo con Helga. Marlene era muy orgullosa y no permitiría que una bravucona le despojase de sus cosas y su dignidad sin antes oponer algo de resistencia, pero fue esa resistencia la que la llevó a ensuciar su archivo de buena conducta. Los alumnos de la escuela Grayhills no tenían oportunidad contra aquel monstruo, además de sus dotes físicas, la agresiva muchacha era pariente de la secretaria de asuntos escolares: la doctora Grant. Esto parecía concederle cierta indulgencia al momento de recibir un castigo o penalización, el más afectado resultaba siendo su pobre víctima, cuyos bienes arrebatados fueron a parar a la malvada fundación Helga y compañía, la cual, según decían, se volvía más gorda y poderosa con cada año que pasaba.
Cerca de la una y cuarto, Marlene pudo ver, a través de la ventana del salón de la clase de Historia, el automóvil de su madre estacionándose en el aparcamiento de la escuela. La muchacha continúo elaborando su reporte sobre la migración de los pueblos nómadas al continente americano, pero sin prestar mucha atención a lo que hacía. Su mente era un desorden: parte de ella pensaba en la criatura del receso, otra parte en su sueño y otra en los problemas que Helga le causaba. Le costaba no distraerse, pues su imaginación era muy activa y le recordaba tales situaciones continuamente. Visualizaba a Helga sobre una rústica barcaza, vestida como una valkiria, motorizada por los remos de sus seguidoras, afanada en la implacable persecución de los débiles alumnos nómadas, mientras cientos de cangrejos patilargos nadaban torno a ella y se asían a pequeños icebergs flotantes. Sobre uno de ellos (de proporciones adecuadas) estaba el comedor de la cocina y su madre sentada, apoyando un codo sobre la mesa, mirando triste y perdidamente una solicitud amarilla sellada por la escuela que la reclamaba a ella como auxiliar de intendencia. Aquella era la imagen de la afligida señora Leafbrown esperando en vela a su marido, así la guardaba Marlene en su memoria, con la excepción de la solicitud amarilla, pues usurpaba el lugar que originalmente fuera de una taza de café y un par de píldoras.
Cuando dieron las dos y media, las clases habían terminado; Marlene tomó sus cosas y salió al pasillo. En la puerta frontal de la escuela estaban Helga y compañía, haciendo su ya conocida cosecha de alumnos y amenazando a otros tantos. Ningún alumno atormentado en la escuela Grayhills se atrevía denunciar sus abusos, pues tales alumnos siempre eran los más pequeños y tímidos. Y es que Helga (siendo más astuta de lo que aparentaba) entendía que estos, temiendo las represalias, no hablarían. Marlene, quien aparentemente no tenía amigos ni solía frecuentar con mucho mundo, era para ella un blanco perfecto. La muchacha dio la vuelta y se escabulló por la puerta trasera; otros alumnos le siguieron al ver a Helga abarcando la puerta común. Al salir, la chica pasó por el lugar donde había estado en el receso, el cangrejo continuaba justo como lo había dejado. Se acercó a curiosear. Primero le volvió a tirar nieve encima, por precaución; después de ver que seguía inmóvil, se decidió a patearlo. Al principio fue sólo una patadita ligera, apenas un rocé, Marlene temía que la criatura sacase una pinza en cualquier momento y se le prendiera de la bota; pero el cangrejo continuaba sin dar señales de vida. Entonces la muchacha le propinó una patada un tanto más fuerte, volteando el caparazón: la concha estaba vacía y, cosa extraña, no había agujero en la nieve por donde pudiese haber huido el animal. La reciente fascinación por las criaturas marinas que Marlene experimentaba le impidió abandonar la caracola: la tomó, examinó y golpeó un poco con la intención de cerciorarse de la ausencia de su antiguo huésped. Una vez que estuvo lo bastante convencida, la guardó en su mochila.
Sí, como su madre lo había notado en sus dibujos, Marlene experimentaba una delirante obsesión por el mar. Constantemente se soñaba en una playa virgen y hermosa, otras veces en un extraño páramo boscoso desde el cual puede verse el océano; en este último aparecía una mujer de cabello rojo llorando frente a un altar negro. Muchas veces el mar se volvía violento y agitado, transformando aquellos sueños de paraíso en pesadillas. Comienza siempre de la misma forma: las olas crecen, alcanzando grandes alturas y bañando las playas con violencia, como buscando destruirle, como si el mar deseara devorar la tierra. En el cielo los estruendos de una tormenta gritan furiosos, arrojando luz y bramidos, respondiendo a la violenta actitud del océano con la misma naturaleza. Las agresivas olas empiezan a seguirle, pues sin importar a donde corra, las olas terminan alcanzándola; la envuelven con fuerza, la revuelcan, la despojan de su ropa y la llevan a las profundidades del mar. La luz se vuelve escasa entonces y comienza escuchar una profunda y resonante voz llamándole: –Ven, viajero ven… –dice siempre la voz-, ven, cierra tus ojos y deléitate con la sinfonía de las sirenas-. Luego se hace presente el canto de las ballenas, o al menos uno semejante a este: lleno de aullidos y vibraciones, agudas, pero armónicas; ecos que hipnotizan y embelesan. Cientos de luces aparecen de pronto, luces dominantes, luces que llaman con mayor intensidad que la áspera voz que hace vibrar las aguas. Y finalmente, llega el dolor, dolor como de agujas… o mandíbulas: mandíbulas de dientes delgados, largos y afilados, mordiéndole todo el cuerpo; criaturas extrañas que comienzan a devorarle, sin detenerse hasta que no ha despertado de aquella pesadilla.
Tal era reflejada en sus sueños aquella oscura afinidad por el mar, mezcla de miedo y admiración. Representaba una atracción tan intensa, que poco a poco se iba transformando en una obsesión. Le aterra y le atrae el inmenso mar azul, y lo que en sus profundidades esconde.
Encontró el auto de su madre en el estacionamiento, pero no a su madre. Se recargó en él para esperar. Tenía en sus manos su más reciente adquisición, esa rara caracola de vivos colores. La inspeccionaba, temerosa de que la criatura que antes contenía apareciera de pronto para morderle una mano. Agitó aquel objeto con fuerza para saber si aún guardaba cosa alguna en su interior: no escuchó nada tintineante; se la acercó a la oreja, no mucho debido a su temor. Escuchaba algo, como un eco, la mantuvo ahí, el eco continuaba. Pronto olvidó el miedo que tenía por el animal y se la fue acercando cada vez más, hasta que terminó cubriendo por completo su oreja. La caracola tenía un eco hermoso, no era el sonido habitual que producen las caracolas comunes y corrientes, no: en esta se escuchaba el mar. No ese eco ya mencionado que la gente relaciona con el murmullo del mar, sino que verdaderamente se escuchaba el océano entero: el ruido efervescente de la espuma, el estruendo de las olas, el cantar de las ballenas, el silbar del viento, el graznar de las aves, el sonido de los peces al nadar y una voz…
–¡Marlee! –Llamó su madre, despertándola del trance-, ¿nos vamos ya?
–Sí –afirmó la chica mientras guardaba la caracola en su bolsa.
Ambas subieron al auto y permanecieron por igual calladas mientras arrancaba. La señora Leafbrown acababa de firmar un documento en el que autorizaba que su hija prestara horas de servicio a la escuela como castigo si rompía nuevamente el reglamento; sentía que si no hablaba pronto con ella no podría evitar que aquello ocurriese, pero no sabía por dónde empezar.
–¿Cómo te fue hoy… cariño? –preguntó la mujer cuando ya se hubieron alejado de la escuela.
–Bien –dijo Marlene secamente, dejando a su madre sin vía para responder.
La señora Leafbrown no concibió mayor comunicación con su hija durante el resto del viaje camino a casa. Aquello le flagelaba el corazón, se culpaba por la actitud de su hija, convencida de que su comportamiento tan aislado era producto de la brecha que su nefasto matrimonió y su trágico final habían abierto entre ella y sus hijas. Edelmira ignoraba que aquello estaba lejos de ser la causa, que la vida de Marlene estaba escrita con la tinta de otro pomo, y que la mano que blandía la pluma yacía oculta en la profundidad del océano. Marlene estaba siendo seducida por el demonio del mar.
A mis lectores...
Por este medio me dirijo a ustedes para ofrecer una sincera disculpa. El episodio número X, que debió aparecer hoy, se encuentra en revisión, y dada mi carga escolar no tuve tiempo de alistarlo; me veo en la penosa necesidad de retrasar su publicación.
Será publicado hasta el próximo fin de semana. Espero que esto no afecte sus ganas de leer lo que pongo en este sitio y, si no han leído los episodios anteriores, se den una vuelta por ellos.
Para leer el contenido del sitio, pueden seleccionar cualquier episodio publicado desde el menú que aparece al dar clic sobre el botón "Episodios" de la parte superior derecha del blog. O pueden explorar las secciones "Colecciones" o "Archivo" de la barra lateral izquierda. También pueden usar la barra de exploracion, que aparece en la parte inferior de la vista individual de cada episodio; esta les permitirá adelantar o atrasar un episodio, así como ir al primero o último publicado. Si no encuentran esta barra, den clic en el título del episodio (o, por ejemplo, el de esta entrada), para que su navegador se dirija a la página del post publicado.
Son bienvenidos los comentarios y críticas de todo tipo. Si al leer se encuentran con algún error en la escritura, les agradecería que me lo informaran en un comentario. Si el blog les gusta, ¡Compártanlo con sus amigos!

El país de mis ancestros yace bajo el hielo… caímos en la oscuridad, seducidos por falsas promesas. Todo el tiempo fuimos marionetas, juguetes de seres totalmente ajenos a nuestra estirpe. Nuestra nación era el arma de conquista de la bestia que deseaba erguir su templo sobre nuestro hogar. No permitiré que se derrame más sangre sobre esta tierra en producto de las guerras de otros seres que se proclaman dioses; no obedeceré más a falsos ídolos que sólo desean beber mi sangre derramada sobre su piel.
Hice algo de lo que espero no arrepentirme, aunque en su momento aliviara mi inquietud, las consecuencias de dicho acto continúan siendo inciertas; la duda aumenta conforme se acerca la hora de la verdad. El día de la tormenta la oscuridad cubrió nuestros cuerpos, el vacío y la nada calmaron nuestras penas, acabando con todo ser existente en aquella región. Todo lo que conocía desapareció bajo las aguas, finalmente me libré de un peso arrastrado por mi alma. Hoy mi cuerpo, los de mis hermanos y los de mis ancestros, descansan bajo el hielo: todo lo que alguna vez consideré parte de mi vida se ha transformado en mi tumba. La historia está por repetirse, el destino de la tierra estará de nuevo en las manos del hombre.

Cierro mis ojos, recuerdo cómo atacaron a nuestra familia; llegaron a nosotros con sus armas ensordecedoras y sus garras metálicas, no pudimos anticiparlo. Los hombres son débiles de cuerpo, presumen tener la fuerza en sus mentes; ¡qué se puede decir! Así es como lo han logrado. Dependen de sus armas y herramientas para sobrevivir, embelesados por su poder no encuentran límite en sus acciones. Pisotean todo a su paso, cuanto desean, obtienen, sin pensar en lo que acarreará el que lo consigan. Sacrifican nuestras vidas a su demonio, a su raza, elevándose sobre las otras, proclamándose amos y señores de las tierras que guardan sus pies. Matan por placer, matan por algo más que supervivencia, por cosas banales, cosas que tarde o temprano los destruirán. ¿Qué es lo que los conduce, qué es lo que los embriaga?, ¿el demonio de la destrucción?, ¿el demonio de la muerte? No… es la sed de poder.
Sí, los hombres poseen una mente fuerte; pero, contrario a lo que presumen, no son inteligentes, pues no tienen la astucia para dominarla. Se atacan unos a otros, consumen más de lo que sus cuerpos necesitan, destruyen poco a poco la vida que les rodea, y ésta, tarde o temprano, acabará abandonándoles a ellos. Son ciegos ante la realidad: la sed del poder los ha cegado.
Recuerdo la persecución, invadieron nuestro refugio y nos empujaron hacía las faldas de la montaña. Nos culpaban de la muerte de un joven, un joven cuyos restos aparecieron en el bosque, en un claro no muy lejos de su pueblo. Nosotros no fuimos sus asesinos, no matamos algo para abandonarlo a su suerte como hicieron ellos con nuestros cuerpos. Si nosotros lo hubiéramos asesinado, lo habríamos devorado sin dejar rastro; pues sólo matamos para alimentarnos, para continuar el camino de la vida, para tener una oportunidad más de dar aquello que nos fue dado, el regalo primordial, la herencia de nuestros padres: la vida misma. Ese es nuestro objetivo, permanecer como especie, no prevalecer. Si pisoteáramos a nuestros inferiores, si les aniquiláramos en un arrebato de locura, moriríamos junto con ellos, pues dependemos de su compañía en este viaje. Como presa y cazador, siempre ha existido esta dependencia.
Los hombres son producto de una ruptura, mensajeros del caos. A donde dirigen la mirada, todo cambia, pues desean ver su rostro en cada lugar, sólo así se sienten seguros. Su adaptación es egoísta, destruyen nuestros hogares para crear los suyos; luego nos destruyen, pues nos creen una amenaza; pero la única amenaza son ellos mismos. Puedo escuchar el llanto del guardián, llora por sus protegidos; algún día, lo que los hombres llaman hogar, se convertirá en su tumba.
Mientras tanto, a nosotros, los seres de la tierra, sólo nos queda bajar la cabeza y esperar; cualquier resistencia acelerará nuestro fin y aumentará el dolor. Es tan difícil entender, fueron ellos quienes elevaron el nombre de nuestra madre al cielo al abrir sus ojos, ellos despertaron la voz del océano, se dijeron bendecidos por seres celestiales... Sólo podíamos sentirnos afortunados de no estar en su lugar, pues temíamos que su final fuera trágico; pronto nos dimos cuenta de que su tragedia también nos involucraría. Lobo es pecador, pues lobo nunca fue ajeno al hombre. Hoy nuestra madre llora sangre sobre la tierra profanada, la voz del océano duerme y aquellos cuyas voces son el canto de la muerte se acercan nuevamente a nuestro hogar. ¿Acaso son los humanos el fruto de su cosecha? ¡Oh guardián de la vida! Lejano veo el relato de los míos, ¿es que aquello que nos vendría a salvar se ha perdido en la infinidad? ¡¿Por qué no vienes redentor?! Líbranos de este cáncer que carcome nuestro ser.
Viví todo el tiempo subordinado en mi manada; siempre el último en alimentarse, siempre el último en todo; eran las leyes de los nuestros. ¿Quién las impuso? Nunca lo supe. Nuestros herederos vivirán bajo las órdenes de los humanos, estas fueron leyes impuestas por ellos; la única diferencia es que nuestras leyes tenían como objetivo coexistir con la vida, sus leyes le destruirán, aun cuando lo ignoren.
Estaba rodeado, no tenía escapatoria. A lo lejos, los inertes cuerpos de mis hermanos yacían dispersos en el bosque que les vio nacer: el color de su sangre disentía sobre su pelo gris y la blanca nieve. Bajé mi cabeza frente a su figura, poderosa y llena de odio contra sí mismo, cerré mis ojos, mi vida desfiló frente a ellos. Una curiosa cuestión: mi posición en la manada prevaleció hasta el final, pues incluso fui el último en morir. No pensaba oponer resistencia, mi alma lloraba por la muerte de los míos; aquellos con los que pasé toda mi vida, junto a los que crecí, me esperaban tirados sobre la nieve, reventados por el odio de los seres más terribles que la vida pudo engendrar.
Todo parece lento cuando esperas la muerte. Miré sus ojos, el hombre retrajo la punta de su arma, escuché un chasquido, luego un estruendo me empujó hacia atrás, un golpe terrible que quemaba, arrancando carne y hueso de mi rostro; caí al suelo, llorando lágrimas de sangre. La muerte llegó, no como un sufrimiento, sino como un alivio; toda la pena que sentía por mis hermanos desapareció, los concebí tan cerca de mí como nunca antes, sentí como si fuera uno con ellos. No tuve sensación en vida comparada con aquella. Estaban ahí, esperándome, me fui a reunir con ellos, pero ya estaba con ellos: yo era ellos, éramos uno sólo.
Creí que morir dolería, miraba el rostro de mi asesino, tan lleno de odio, esperando el dolor que traería la muerte; dolor que le otorgaría un placer infame, el placer de la venganza. Pero el dolor nunca llegó, aquella sensación que hubo en su lugar fue sólo una caricia dada por un mortal jugando a ser dios; caricia que culminó con una sensación incomparable: la eternidad, otorgada por un dios verdadero. Hacía sus tierras de paz me dirijo ahora, corriendo junto a mis hermanos en la caza más grande que jamás imaginé, persiguiendo la dicha infinita. Nuestro redentor vendrá a salvarnos, duerme entre nosotros, ya escucho su voz. Algún día, eso que los hombres llaman hogar, se convertirá en su tumba.

–¡¿Por qué?! Prometiste volver, esperaba tu regreso más que cualquier cosa... ¿por qué?
–¿Quién eres?
Marlene se hallaba frente a una lápida negra, de pie, descalza sobre la delgada capa de nieve que cubría el lugar. El frío sometía su cuerpo, no provenía de sus pies desnudos, sino de su interior; como si su sangre, en lugar de alimentar y sostener su cuerpo, se alimentara y sostuviera de él. A su lado, hincada en la nieve, lloraba desconsoladamente una mujer. Su roja cabellera se escurría húmeda y desordenada sobre sus blancas vestiduras, denotando un aspecto demacrado –Todas mis esperanzas estaban depositadas en tu regreso, ¿por qué…?
–De nuevo aquí, de nuevo tú. ¿Quién eres? –Preguntaba una y otra vez Marlene a la joven mujer, aun cuando ésta no parecía advertir su presencia.
El viento traía el susurro del mar, cada vez más intenso. Acarreaba una voz, en cierta forma parecida al canto de las ballenas. Al principio era suave, pero conforme aumentaba su intensidad, se volvía más áspera, profunda, como si proviniese del vientre de una enorme bestia –Ven viajero, ven…
Marlene sólo llevaba su pijama, el viento la azotaba sin piedad, filtrándose a su piel y matándola de frío. El volumen de la voz seguía en aumento; la chica temblaba, se estremecía cada vez con más intensidad. Aquel era el frío aliento del mar. –Ven aquí, viajero de la vida; ven y duerme junto a mí, arrullado por el cantar de las sirenas… –dice la voz, tan profunda como el océano.
–¿Quién anda ahí? –preguntó la mujer, palideciendo de repente y remplazando su tristeza con temor.
–Sabes bien quién soy. Mi bello ser de rojos cabellos –replicó la voz con tono paciente-, no te advertí que él podría no regresar…
–¡No! –Gritó desesperada-, no quiero volver a oír tu voz… ¡No quiero escucharte más!
–¿No quieres oír mí voz? –Reprendió el otro con molestia-. ¡Así que ahora no quieres escucharme más!
–Ya no… –sus sollozos entorpecían su habla-, no me importa nada… nada de lo que tú me digas –sus palabras acarreaban impotencia. Gritó furiosa-: ¡Ya no me importa más!
–Conozco tu sufrimiento –el otro recuperaba su tono paciente y comprensivo, casi paternal-, la guerra también me ha destrozado a mí, lo sabes. El mundo que nos creó no nos merece.
–¿Qué es… lo que quieres… de mí? –preguntó con fastidio, sin levantar la mirada, desesperada por volver a su soledad y miseria. Marlene observaba aquello sin perder detalle, a pesar del viento, cuyas ráfagas agitaban violentamente su pijama, como buscando arrancárselo. El frío continuaba en aumento, sin detenerse.
–Quiero ayudarte a recuperar lo que perdiste. ¿No fue mi voz la que te acompañó en esas tristes tardes de espera, en las que sola en la costa mirabas hacia el norte? ¿Acaso no fui yo tu única compañía durante estas doscientas lunas de angustia? Ven junto a mí, pues sólo deseo ayudarte; completa la parte de mi alma que la guerra destruyó, úneteme en esta nueva espera; el vació de tu corazón lo llenará el océano.
–¿Qué tengo que hacer –de su boca apenas salía un hilo de voz-, para librarme de este sufrimiento?
–Dime tu verdadero nombre, se uno conmigo, entrégame tu alma. ¡Te daré la inmortalidad apenas tu lengua roce las palabras! Duerme junto a mí en el abismo, sentirás la presencia de aquel que te prometió su amor. Acompáñame en el exilio, en esta nueva espera. El arca de nuestros ancestros, la que tu pueblo ha profanado, necesita un guardián y me está llamando. Quiero tu compañía en mi descanso, forja este nuevo pacto; al final del sueño tu vida volverá a ser como antes… y serás feliz.
–¡No! ¡Aléjate de mí! –Gritó la mujer al viento, arrojando al aire cuanto barro y hielo pudo en su colérico arranque-. ¡Estoy harta de promesas! ¡No quiero escucharte más! ¡No deseo continuar con esto! ¡Basta!
–Conozco el odio del que es presa tu corazón –continuó la voz después de un breve tiempo de calma, en el que hasta el frío pareció ceder-, sé cuanta tristeza invade tu cuerpo; lo siento en tu piel –La mujer cerró los ojos apenas la voz pronuncio estas palabras, una ráfaga de viento, mucho más impetuosa que las anteriores, atravesó a Marlene; la piel de la mujer de cabello rojo se erizó, como si una mano acariciase su hombro desnudo-, lo veo en tus ojos –el viento fue impetuoso nuevamente, la mujer abrió los ojos y miró en dirección al mar; pero no parecía ser ella quien moviese su cabeza, no, pareciera que alguien le tomara el rostro y le hiciera mirar afectuosamente hacia él; como cuando un caballero trata de consolar a una dama que, cabizbaja, se lamenta. Alguien invisible (al menos para los ojos de Marlene) se encontraba ahí, entre ella y la mujer de cabello rojo-. Cuando decidas terminar con este sufrimiento, vendrás conmigo, así tenga que esperar una eternidad. Sé que en algún momento lo harás, en algún momento tu boca me abrirá las puertas de tu alma nuevamente; y en ese momento serás libre. Te estaré esperando allá, en la costa, junto con todo lo que amas; recuerda las creencias de tu pueblo: “¡Las almas de los marinos moran en el océano!”.
La mujer bajó la mirada, el viento aún silbaba, pero el frío había cedido junto con el silencio de la voz. Veía la losa con la nostalgia de aquellos cuyas esperanzas yacen bajo tierra. Trató de llorar, deseaba hacerlo, pero el frío había secado sus lagrimales. La impotencia era todo lo que le quedaba. –Al fin y al cabo es inútil derramar lágrimas-, se decía –¿Qué más da? Ya nada puedo hacer… –De pronto se encontró perdida en una súbita reflexión. De sus labios escapó una última frase-: Podría ser-. La imagen se desvaneció entonces, como llevada por el viento; todo quedó en penumbras.
Su almohada y sus sabanas estaban abnegadas de sudor, al igual que su pijama. La incomodidad la había despertado, no podría conciliar nuevamente el sueño en aquella condición. Era la entumecida madrugada del lunes, todos dormían. Abandonó el lecho, esperando que la humedad se volatilizase pronto. Se acercó a la ventana, recargando su frente en el cristal.
La luna brillaba en todo su esplendor y el viento silbaba tranquilamente, arrullando las horas. La calle entera dormía. –En el viento hay una voz-, se dice Marlene a sí misma. Caían unos fútiles copos de aguanieve, apenas notables bajo la luz de los faros en la calle. –La voz viene del océano-, desde su ventana, en la lejanía, se entreveía un lago. Aquel espejo azul le traía recuerdos del océano; vivió mucho tiempo cerca de la costa, dejando aquel hogar apenas un mes atrás. Nunca había apreciado tanto el mar como ahora que vivía lejos de él. Se mudaron, pues la inesperada muerte de su padre dejó a su familia tambaleando económicamente. Tras un tiempo de angustia, su madre encontró finalmente un trabajo de conveniencia, y por ello estaban ahí, en aquel pueblo entre las montañas. En su interior algo la inquieta, algo busca salir; el temor le hace aferrarse a aquel sentimiento, pues aún no lo comprende. –El océano es hermoso-, piensa. Recordaba esas pocas veces en las que se dio el lujo de visitar prolongadamente la playa, aun viviendo tan cerca de ella. Lleva semanas reprimiendo la nostalgia, hay algo que desea, pero no sabe con exactitud qué es; sin embargo, su resistencia había llegado al límite. Con la misma precipitación con que llega un ataque al corazón, ahí, con la frente en el cristal y la mirada perdida, siente como su alma se desgarra, invadiéndola un frío dolor que le hace perder el conocimiento, sin que, posteriormente, quede recuerdo alguno de aquel desagradable fenómeno. En su convulsión, su lengua acarició en su paladar una frase que no puede ser escuchada más que por aquel al que va dirigida, un mudo susurro que llega a los oídos del que duerme en el abismo, haciéndole estremecer.

Duermo rodeado de marineros muertos, aquellos que sucumbieron en altamar, seducidos por el canto de las sirenas. Mi compañía son los monstruos ciegos que hinchan sus vientres con los cadáveres pútridos que tocan el fondo y mi alimento es el descanso de sus almas. Yo nombré al miedo antes de que alumbrara la mente. Mi cuerpo es la lluvia salada que escupieron los poros de la tierra los primeros días de la creación.
Conozco al hombre desde mucho antes de que tuviera conciencia de sí mismo, nunca ha dejado de cometer los mismos errores. Camina lento hacia su destrucción, arrastrado por su propia fuerza, sometido por su propia ignorancia. El sueño aquí, en las tinieblas, es interminable. ¿Qué otra cosa se puede hacer en la soledad? Los hombres me arrancaron aquello que anhelaba más en el mundo, los hombres y su viaje inútil y entorpecido. No ignoraré su afrenta, mi venganza será cruel.
¿Podrías tocarme sin herirme? ¿Superarías el deseo de atravesar mi dorso con un arpón? ¿Estarías tentado a tirar mi carne a los nómadas del desierto para calmar su hambre? Sólo mi sangre atesoro bajo la piel. ¿También a ti te seduce la inmortalidad? El pecado nos corrompe a todos por igual.
¿Conoces el canto de las sirenas? Su aullido resuena hermoso en lo profundo. Un canto hacia los vivos que habrá de conducirlos a la muerte. Ven aquí, viajero de la vida; ven y duerme junto a mí, arrullado por el canto de las sirenas; abandona el miedo y déjame guiarte a través de las fauces del abismo. La luz es una trampa del cazador que lleva a un camino sin retorno.
Soy el vestigio de un mundo olvidado, rey y reinado. Nací de los primeros destellos de la conciencia; yo le di su nombre al miedo y también a la oscuridad. He visto estrellas devorar mundos y lunas desplomarse sobre montañas. Soy guardián de secretos y persecutor de la insurrección. He sido tesoro y he sido arma, he levantado naciones y he cambiado el rumbo de la historia. Aquí, en este hogar incierto, he despertado como la tormenta y he desvanecido con la furia del viento la mano pálida del enemigo. Duermo en el abismo ocultando la forma que tengo ahora, quienes me la dieron desconocían hasta dónde podía llevarlos; estuve a su merced y sus mentes fueron mías. Me llevaron a la luz y sobre ellos comencé a levantar el recuerdo del mundo que fue… pero hoy sus cuerpos yacen bajo la tundra impenetrable, perdidos en un lugar sin nombre, de donde nunca podrán escapar.
A veces el maestro es cruel con sus discípulos. ¿Crees que nacimos en la tierra? Llegamos aquí hace tanto tiempo, que hemos olvidado parte de nuestro origen.

–¡Oh viajero! Que frente a este altar nos llamas a nosotras, las voces de la oscuridad, toma asiento y atiende esta historia que narran los vientos y el mar:
»Se escucha el canto de las sirenas, el invierno sopla con un frío que escalda los huesos. La mirada de una mujer se posa en el atardecer, el peso del anhelo la hunde en la playa. Hace más de doscientas lunas que le prometió regresar; nunca perdió la fe. La arena la recuerda constante, por él esperaría doscientas lunas más con tal de que la guerra se lo devuelva ceñido de gloria.
»Un grupo de naves cruza el umbral del norte, apareciendo entre los brazos de piedra que rodean la bahía. Su corazón saltó ansioso en su pecho, fue como el trote de un berrendo de los viejos días. “¿Comandarás algún barco, o serás sólo un hombre más entre los remos?” Pero aquella flota no trae buenas noticias. “¿Recuerdas lo que prometiste al partir, mientras hincada y con lágrimas suplicaba tu regreso? ¡No queda verdad en tus palabras!”. Descienden doce llevando una losa negra a los hombros; ¿qué dicen aquellos trazos arañados sobre su piel de jaspe? “¡Sólo dame tu palabra cuando estés seguro de cumplirla!”.
»La losa es llevada al lugar de la oración, la gente se reúne. Los ojos carmines que miraban el atardecer continúan en la playa, esperando nuevas flotas siguiendo a la primera; “Tantas han partido y tan pocas han regresado…”. Llegan lamentos de la aldea, encarnando la realidad terrible de una promesa rota y un futuro de dolor. Llora, su llanto cae frío en la arena, salpicando de lodo sus pies desnudos.
»Llueven ligeros copos de nieve, adornando la tristeza de aquel día. Ella está hincada frente a la losa, ya no llora, pues el frío ha secado sus lagrimales. Cientos de nombres están grabados en la estela fúnebre, marinos muertos en guerra. En primera fila encontró el de su amado; todo el tiempo que esperó… inútil.
»En lo alto de la aguja de roca la gente la lleva entre brazos, envuelta en una sábana blanca y cubierta de flores. Rezan y lloran por aquella mujer de ojos de fuego: tres días han pasado desde que se le encontró casi muerta frente al laude negro. ¡Qué doloroso es despedirle de este mundo siendo tan joven! Adiós hermosura de cabello rojo y blanca piel, ve a donde los muertos encuentran la paz: allá, en la profundidad del mar azul.
»Se escucha el canto de las sirenas, ¡qué dulce sinfonía! ¿Acaso el mar repleto de muertos habrá podido darle lo que esperó cada atardecer desde la playa por más de doscientas lunas? Las almas de los marinos descansan en el océano.

El olor de la mañana trae los recuerdos de mi infancia, antaño, cuando dormíamos juntos para cobijarnos del frío. Mamá nos nutría con la leche tibia que emanaba de su vientre, llenándonos de afecto; recordar aquellos días me hunde en la nostalgia. No los he vuelto a ver, hace mucho que me separé de ella y de mis hermanos. Ahora sólo soy yo.
Desde esta azotea puedo ver toda la ciudad. Su precoz actividad comienza antes de que raye el sol. Así son los humanos, siempre ocupados; podría jurarse que sus tareas no terminan jamás.
Los primeros destellos me dan en la cara: me agrada sentir su calor, me hace feliz… pero no desvanece el hambre. La mano del hombre es incierta, a veces generosa, a veces hostil. Este es el mundo que han creado, nosotros, los de cuatro patas, debemos adaptarnos. Bajo de la azotea buscando comida, dentro de un callejón consigo llenarme el estómago con sobras de la basura; he tenido suerte, pero la ansiedad no se va. Algo no me deja estar en paz, me sigue desde hace rato. Siento el peligro, lo huelo a él.
Caminaba de regreso, al doblar el callejón me encontré cara a cara con él. Muestra amenazante sus largos colmillos escurriendo baba espumosa. A pesar del temor permanezco serena, mirándole a los ojos; no tiene caso, están inyectados de odio. “¿Qué quieres de mí, hijo del parásito?” Retrocedo lentamente, pero eso sólo lo enfurece más. Se lanza al frente y ambos corremos, yo por mi vida, él por su presa. El hombre ve como un chiste que el perro persiga al gato, una vieja historia guardamos al respecto, pero no es momento de contarla.
Los humanos corren todo el tiempo, van de aquí para allá, sin rumbo, ayudados por sus veloces ruedas; aún recuerdo horrorizada el rugido de aquella bestia metálica a punto de envestirnos. Escuché el golpe… un crujido y mi cazador chillando le acompañó, al tiempo que la muerte me saludaba con un abrazo de asfalto y hule. Recuerdo la sensación de mis huesos astillándose y atravesando mi piel, un instante de dolor tan intenso que me hizo entender que hasta entonces no había recibido más que caricias en la vida.
Todo pasó tan rápido: de un momento a otro cazador y presa nos hallábamos destrozados, ya no éramos más que manchas en el pavimento, pues nunca fuimos más que sombras en la ciudad. Los hombres pertenecen a su propio mundo y sólo ellos lo pueden comprender; nosotros sólo vemos furia en su semblante y prisa en su andar. El vehículo que nos asesinó golpeó a otro que buscaba ganarle distancia, nos interpusimos en su camino justo en el instante en que se desencadenaba un accidente que también pondría fin a sus vidas. ¡Seres humanos tan imprudentes! Si tanto temen la muerte, ¿por qué juegan con su vida como si la tuvieran garantizada?
El sol ya se alzaba visible en el oriente; aun con dificultades seguía respirando, o al menos eso creía. Alguien me levantó con una pala y me introdujo en una bolsa con cal; no volví a ver la luz. ¡Adiós sol que iluminaste mi rostro tantas veces al amanecer, brindándome el cálido recuerdo de la infancia! Aquel tiempo cuando todo era ilusión. Lo último que vi fue una multitud reunida donde el accidente, una conmoción en medio de metales torcidos y piedras sueltas; mientras que escupen indiferentes sobre todo lo que crece o se multiplica sin su ayuda, chorrean vergonzosa empatía sobre cada tragedia en la que se ven reflejados. Son estos con quienes nuestros ancestros nos han dejado para concluir el viaje que ellos comenzaron en los tiempos sin memoria… estos, que en su soberbia creen habernos dejado atrás cuando nadie conoce realmente el destino de esta empresa.
Ya dentro de la bolsa, en la negrura, sentí caer sobre mí el cuerpo de mi cazador. ¡Somos tan semejantes! ¡Luchamos por vivir en un mundo muerto! Ante ella todos somos iguales: la muerte. No comprende nuestros enredos terrenales ni brinda preferencias, no importa lo distintos que nos juzguemos será siempre el último enemigo a enfrentar, y jamás será vencida.
Mi cuerpo estaba destrozado, la sangre de mi cazador fluía de sus heridas y penetraba en las mías, me embriagaba. Aun cuando entendía que luchar por mantenerme despierta era inútil, lo hacía deseosa, sólo para ser testigo de aquel ritual. Sentía su calor envolviendo afectivamente lo que quedaba del mío, mientras ambos nos extinguíamos. Podía sentirlo a él, dentro de su pecho arruinado aún quedaba vida, un corazón que seguía latiendo lenta y dolientemente, sufriendo sólo para mantener vivo aquel momento. Él me susurraba al oído su verdadero nombre, pidiendo perdón y suplicando mi compañía en la penumbra. Juntos, como uno, atravesamos el valle de la oscuridad: almas de dos amantes que en comunión van a tomar parte en el eterno. Así abandonamos nuestros cuerpos que solemnemente formaron un sólo cadáver.
En el último suspiro de nuestras vidas, ¿qué somos?: un cazador y una presa que se persiguieron hasta la muerte, o un par de seres, que como tales, expresaron su amor en un nuevo nivel.

¿Nuestros padres? ¡¿Que si los recordamos?! Viven en nosotros, bajo nuestra piel. Los ancestros del sueño duermen dentro de cada uno, como capitanes del barco con el que navegamos en el mar del tiempo.
¿El día en que llegamos? Pero si nacimos en este mundo, frutos de la vida… aunque nuestros recuerdos hablan de otras tierras, otros aires y otras aguas; nuestros padres nos trajeron aquí, en un tiempo inmemorable. Todo es parte de un viaje, el camino espera adelante. ¿De dónde venimos?, ¿a dónde vamos? Poco sabemos de ello y así continuamos sin resistencia, pues es nuestro deber.
¡¿Que quiénes son ellos?! ¿De dónde son? Nunca lo supimos realmente, quizá nunca lo sabremos. Aparecieron entre nosotros como el amanecer, dando la impresión de que tenían ya tiempo aquí… y así era; sólo una cosa es segura, ellos no son nuestros padres.

–¡La iglesia, hermanos míos, es una luz que brilla en las tinieblas!
¿Por qué alza la voz?, ¿por qué la gente afirma con la cabeza? ¿Escuchan lo que dice?, ¿o reaccionan de forma necia, como quien sigue ordenes sin cuestionárselas? Estas y otras preguntas rondaban su mente al encontrarse frente al altar de la iglesia que custodiaba las cenizas de su padre, quien el próximo enero cumpliría seis años de fallecido. Era julio, día de su aniversario; como todos los años desde la tragedia, visitaba el lugar llevado por su madre. Aquel opulento templo de mármol verde y cantera gris había sido escogido por la viuda de Morrison como alberge para los restos de su marido. Jacob nunca estuvo de acuerdo, entendía de sobra que su padre tampoco lo hubiera querido. Siendo entonces sólo un niño, “incapaz de entender”, no tuvo voz en aquella decisión. No pudo hacer más que lo que había venido haciendo desde entonces: bajar su cabeza y callar, guardar respeto ante “las cosas de Dios”. Era una carga, aquellos lugares le desagradaban, no había un solo recuerdo en sus dieciséis años en el que hubiera visitado un templo por voluntad y lleno de gusto. Sólo el respeto a su madre y a la imagen que se había impuesto de su difunto marido lo mantenían ahí; para honrar la memoria de su padre él conocía otros actos, actos que no eran bien vistos en aquel lugar.
–¡Una luz, hermanos, que ilumina la senda por la que anduvo nuestro salvador! ¡Una senda que lo llevó al sufrimiento! ¡A la agonía! Pero que además de todo, ¡no fue un camino fácil! –los incesantes gritos del cura lo mareaban y el sofocante humo del incienso lo cubría. Le golpeaba de lleno, movido por un brazo invisible que incluso torcía el sonido para concentrarlo en sus oídos. Era como si alguien tratara de derribarlo para callar todos sus pensamientos rebeldes, contrarios a la impecable fe de su madre y los presentes. La impresión en medio de su somnolencia lo hizo concluir en la imagen de un horrible juego de brazos que arrastraban luz hacia una boca ensanchada.
–Y todo esto, hermanos, ¡para salvarnos! ¡Del fuego eterno! ¡Del! ¡Tormento! ¡Eterno!
Mientras el cura remarcaba la última frase, Jacob perdía la lucha contra el desmayo; todo comenzó a volverse tardo. Abrió la boca para quejarse con su madre, pero no consiguió articular más que un entrecortado sonido que fue ahogado por los gritos del cura; cayó, perdiendo el conocimiento.
–Navegante, navegante –decía una voz lejana que aunque sonara dulce y maternal, no parecía del todo propia de una mujer. Lo estaba llamando, pero no por su nombre. Abrió los ojos, la claridad entró poco a poco. Se incorporó, miró a su alrededor, encontró todo cuanto había visto antes de caer: las paredes de cantera, las arañas de luz colgando del techo, los cirios, las velas, el altar… todo; pero no encontró la fuente de aquella voz, ni a su madre, ni cualquier otro ser que hiciera sonido alguno. Aparentemente estaba solo en el lugar y, aunque todo estaba en su sitio, había algo más que le parecía bastante extraño. La iglesia era iluminada por una tenue luz azulada que provenía de todos lados, además era raro que al estar en el duro suelo no lo sintiese frío, sino al contrario, fue cálido y cómodo. Acaso aquella luz lo entibiaba todo; pues no sentía ni pizca de frío a pesar del clima y la ambientación cavernosa del edificio.
–¡Bienvenido, viajero de tiempo y espacio! –encontró la fuente de la voz; frente a él apareció un ser humanoide de estatura considerable, dándole la espalda y mirando hacia el altar. Su aspecto era imponente: no tenía cabello, llevaba una túnica ceñida a la cintura por un esbelto fajo metálico y todo él era rodeado por un resplandeciente anillo de luz, como si el brillo azulado de aquel lugar se concentrara en su figura-. Recuerda esto, navegante: una luz en las tinieblas puede ser una trampa del cazador para atraer a su presa.
–¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? –preguntó el muchacho.
–Soy un mensajero –respondió aquel, volviéndose repentinamente. Jacob se estremeció al ver su mirada, era la más penetrante que había visto hasta entonces: una mirada azul, profunda como el océano. Su rostro era curiosamente bello a pesar de su rareza, de facciones delicadas y piel en extremo clara, reflejaba de manera efusiva la luz azulina del entorno. Carecía de nariz, por ello tenía una hinchazón apenas notable en su faz, ausente por completo de fosas nasales; un orificio de forma romboidal, ubicado entre la unión de sus ojos, debía permitirle respirar y quizá algo más. Su cabeza era ovalada y pronunciada hacia atrás, su frente era amplia. A los costados tenía anchos y firmes pliegues de piel, semejantes a aletas, surgiendo detrás de sus mejillas y cubriendo sus oídos.
–Ten calma –dijo sonriente al observar la reacción del muchacho, un par de colmillos brillaron bajo sus pálidos y delgados labios-, pronto sabrás por qué te he traído aquí –luego extendió su mano de sólo cuatro dedos: un pulgar, dos de longitud semejante, y uno más pequeño y delgado; todos con puntiagudas uñas sutilmente lilas. Señalaba el altar, donde el cura había aparecido inmóvil y con la última expresión grabada en la mente de Jacob antes de caer, como una imagen extraída de sus recuerdos. Aquel exclamó en tono burlesco-. ¡Un curioso personaje! ¿No crees? –Volvió a fijar la mirada en Jacob, sólo para verlo estremecerse y bajar la vista por segunda ocasión; decidió ir al grano-. La luz no es señal de un camino concluido viajero, por sí sólo el sufrimiento de un hombre no salvará a nadie; ni siquiera el sacrificio de mil iguales les otorgaría la salvación: esta corre por cuenta propia. La luz tampoco ilumina siempre el camino correcto, abre los ojos de la razón, ve más allá; si te dejas cegar por la luz, no verás el suelo que pisas, ni a donde te llevarán tus pies –hizo una pausa y después continuó con más seriedad-; está iglesia, como muchas otras, refleja el miedo más arraigado del hombre: la muerte y la duda. La Fe es agua para la sed del alma, tranquiliza a los hombres y disipa sus temores. No hay miedo al infierno cuando se cree tener ya un lugar en las alturas; en medio de tanta luz se olvidan que para alcanzar un destino hay que recorrer el camino que llega a él. La vida es una senda traicionera en la que no basta con caminar, sino caminar despierto. Es fácil llegar a un lugar indeseado sin vigilar los pies. Te he traído aquí para advertirte, navegante: la tormenta se asoma en el horizonte; el barco legado por tus ancestros no resistirá las nuevas marejadas. La promesa del paraíso ya ha cegado a muchos, la luz de la bestia brilla con intensidad renovada. Los pilares que la custodian están por caer, se alzará nuevamente pidiendo sangre.
La severidad con que hablaba era imponente, pero el silencio siniestro que acompaño su última frase fue mucho más incómodo para Jacob.
–No entiendo… –balbuceo, esperando escuchar algo más alentador.
–No todas las ovejas siguen al pastor, encuentra tu camino y guía a los tuyos. El tiempo se termina viajero, no puedo decir más por ahora –Extendió su dedo índice, de la punta surgieron ondas, como si tocara el agua. Todo ondulaba, él se doblaba, sentía como si fuera a desmayarse nuevamente. Cayó al suelo… o eso imaginó, no hubo impacto, sino oscuridad-. Sólo te hago una última advertencia –dijo aquella voz, difusa entre su propio eco-: la confusión te morderá con el veneno del olvido, si a algo debes aferrarte para salir a flote, es a tu nombre ¡Nunca olvides tu nombre!
Se encontraba en el frío suelo del templo, su madre le abanicaba el rostro, no entendía lo que ocurría ni tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Sus recuerdos no eran claros, pero una frase permanecía latente en su mente, como un eco: “La tormenta se asoma en el horizonte”.

Los ruidos de la noche me tranquilizan, me tumbo en la hierba y escucho; los ruidos me llaman. Miles de demonios cantan un himno al cielo ensombrecido y a la brillante luna, pues luz y oscuridad guardan un romance, somos testigos de sus caricias. Bailan en una marcha lenta, sus pasos son apenas sensibles al ojo de aquellos que, siendo amantes de la noche, se han detenido a mirarle; nocturnas bestias que en la oscuridad se enredan y con las sombras se mueven. Escuchando el vals de la luna, interpretado por las voces e instrumentos de los hijos de la noche, surge en mí el deseo de fundirme en este encuentro, pues ya luz y oscuridad son una sola. Soy testigo, me recuesto, escucho y admiro.
El viento me acaricia; sueño, corro por la pradera tan rápido como un alma libre. Al igual que una serpiente, muerde en mis adentros un siniestro golpe de adrenalina. Mi espíritu, antes en calma, se desborda de inquietud sin interrumpir mi paso. El tiempo se paraliza. Alguien me observa, me estudia desde la lejanía escondido entre la maleza. Jamás me había enfrentado a bestia tan letal, me convierto en la presa de un cazador que el mismo infierno escupió. ¿Por qué?, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Qué busca?
Algo penetró mi frente, no pude anticipar su llegada. Detenerme fue imposible, la muerte llegó con el crujido de mi cráneo, mientras la inercia me llevó a la tierra. Sangrando, tirado en el suelo, todo comienza a desvanecerse. Algo se acerca a lamer mi herida, alcanzo a sentir su lengua bebiendo de ella. Con sus colmillos me sujeta por el cuello y me lleva a donde su amo. Me desvanezco, me voy; el miedo que sentí al encarar el final se ha ido por completo y la libertad que experimento ahora no tiene comparación. Me voy, me olvido de este mundo. Sólo queda el dulce dolor que provoca el último aliento, un dolor que culmina con una explosión de placer y tranquilidad; semejante a un orgasmo inducido por el ser amado. Como si una gran espera terminara, dichoso me fundo con la existencia.
El sol me da en el rostro, me despierta; la noche ha terminado. Nada puedo recordar. Por alguna razón desconocida soy feliz, soy el ser más próspero en este bosque. Esta felicidad me hace correr sin dirección, sin destino fijo. Así, sin más, comienzo mi viaje hacia la dicha infinita, el gran viaje que estoy destinado a recorrer, como todo ser vivo en el universo. Llego a la pradera sin advertir la presencia del enemigo: un humano y su perro me observan cobijados por la maleza, esperando el momento perfecto para darme muerte; mi felicidad me ciega y no me permite darme cuenta de esto sino hasta que ya es demasiado tarde.
Ahora soy parte de la existencia inerte, mi piel adorna una pared en la casa de mi asesino y mis restos se pudren entre sus desperdicios. Mi cuerpo, sólo polvo, es ahora realmente uno con la creación, uno con el todo; pues se funde lentamente con él. No obstante, mi ser es ya uno con El Dios, soy el ser más próspero del universo… pero, ¿por cuánto tiempo?
Hace más de tres años que comenzé con un proyecto personal, dicho proyecto, al día de hoy, me ha cambiado bastante. El producto, más que un libro terminado o un blog lleno de lectores, ha sido una perspectiva totalmente distinta del universo y el gozo de escribir y ser leído, cuando menos, por un grupo de personas. Quiero compartir dicha perspectiva con ustedes, si me lo permiten, a travez de los textos de esta novela que comenzé a escribir hace tres años.
Una vez más, desde el comienzo, parte por parte. He renovado cada texto, revisando cada parrafo en busca de las ideas de ayer, enfrentandolas con las de hoy. Siento que ha sido lo mejor, espero que mis viejos lectores continuen dispuestos a leer esta novela. Se daran cuenta de que algunas cosas han cambiado, yo espero que dichos cambios sean de su agrado.
A los nuevos y a los viejos lectores, les agradesco su atención de antemano y los cito cada domingo en este lugar, para leer una nueva crónica.
Mañana, todo comenzará de nuevo...